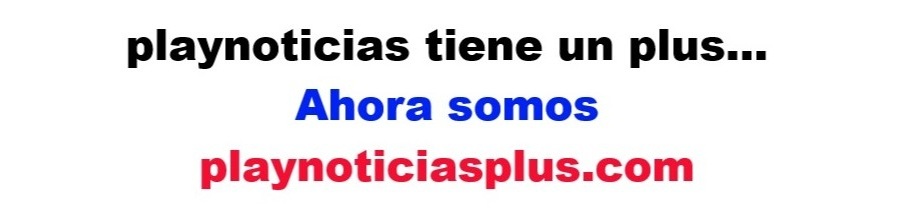Los robots y el autismo
El caso de Lisa y Juan es una de las pocas experiencias documentadas fuera de un entorno académico. La mayoría de los estudios sobre la interacción entre niños con autismo y robots han tenido lugar en laboratorios universitarios.
Uno de los pioneros en este campo fue el proyecto AuRoRa, iniciado en 1998 por la Universidad de Hertfordshire, en el Reino Unido. Sus estudios mostraron que los niños con autismo miraban más a los robots, prestaban mayor atención e incluso los imitaban. La imitación es considerada un paso clave en el aprendizaje social de estos niños, facilitando su comunicación con el entorno.
El investigador Ben Robins, quien se unió al proyecto en 2002, llevó el experimento a otro nivel. Para entender cómo los niños reaccionaban, contrató a un artista callejero que interpretó primero a un humano con movimientos robóticos y luego se vistió completamente como un robot metálico. La diferencia fue notable: mientras que en su forma humana los niños no le prestaron atención, al vestirse de robot, lo tocaron, lo abrazaron y jugaron con él.
La clave, según los expertos, radica en la simpleza y la predictibilidad. A diferencia de los humanos, cuyas expresiones faciales y tonos de voz pueden ser difíciles de interpretar, los robots tienen movimientos controlados, tonos neutros y repiten sus acciones sin variaciones inesperadas. Esto genera confianza en los niños con autismo, quienes suelen sentirse cómodos con la repetición y la rutina.
Sin embargo, los robots no solo facilitan la interacción social. También pueden servir como herramienta de aprendizaje. Investigadores han observado que los niños con autismo muestran una gran curiosidad por entender cómo funcionan los robots y, en algunos casos, desarrollan habilidades avanzadas de programación.